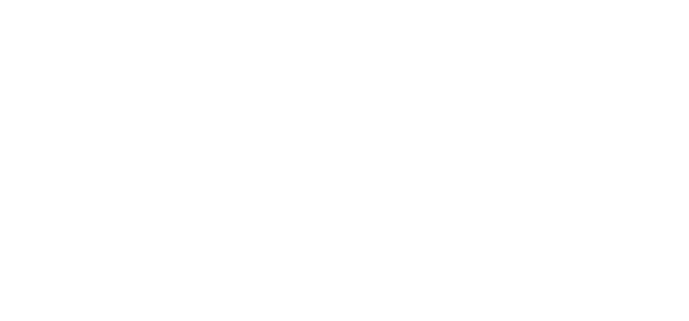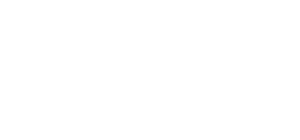Ciudad Juárez (México), 21 abr (EFE).- Feligreses y autoridades eclesiales mexicanas de lugares que visitó el papa Francisco, en febrero de 2016, entre ellas Ciudad Juárez y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, despidieron al pontífice por lo que significó para el país, el segundo con más católicos del mundo.
En Ciudad Juárez, la comunidad religiosa y migrante expresó su tristeza por la muerte del papa Francisco, a quien recuerdan como un defensor incansable de los migrantes y cuya histórica visita a la frontera en febrero de 2016 dejó una profunda huella al abordar temas clave como la migración, la exclusión de los pueblos indígenas, los desafíos del mundo laboral, la corrupción y la violencia.
El padre Guillermo Morton, misionero extranjero de San Columbano y párroco en una iglesia ubicada justo en la línea divisoria con Estados Unidos, describió al pontífice como “la única voz profética global” a favor de los más vulnerables.
“Él nunca permitió que su puesto superara su humildad como ser humano”, declaró a EFE. “Perdimos una voz con un perfil muy alto globalmente, y esta es una tristeza”.
Morton destacó el legado que dejó entre quienes atienden a migrantes: “Desde que comenzamos aquí, nuestro lema son las cuatro palabras de Francisco: acoger, proteger, promover e integrar”.
Sobre la visita del papa a Ciudad Juárez en 2016, Morton recordó que “se puso para rezar en la cruz, una imagen de una familia en migración. Él estaba rezando a una distancia de medio kilómetro y nos bendijo desde allá, él era como un migrante que no pudo cruzar”, recordó.
Liliana Pereira, migrante salvadoreña que lleva seis años viviendo en Juárez junto a su hijo Emanuel, también lamentó el fallecimiento del pontífice. “Ha sido el único Papa que ha velado por los migrantes, que ha orado por nosotros y ha pedido que no se nos discrimine”, dijo a EFE.
“Ya está descansando en las manos del señor y tenemos que seguir orando para que seguir su ejemplo, seguir acogiendo a nuestros hermanos migrantes”, añadió.
En su visita a Ciudad Juárez, el papa alzó la voz por los migrantes que cruzan la frontera con Estados Unido: “No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas (…) ¡No más muerte ni explotación!”.
Ese mismo día, también se encontró con trabajadores y empresarios, con quienes aprovechó para denunciar la cultura del descarte y los modelos económicos que priorizan el lucro sobre las personas: “Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días (…) El flujo del capital no puede determinar el flujo y la vida de las personas”, sentenció.
Campanadas fúnebres en Chiapas

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, hizo sonar este lunes las 100 campanadas fúnebres con las que la Iglesia católica tradicionalmente anuncia el fallecimiento de un papa.
El sonido de las campanas, de tono grave y pausado, se escuchó en diversos puntos de la ciudad, y no solo informa la muerte del sumo pontífices, sino que también expresa el duelo de la comunidad eclesial.
El sacerdote José Luis Bezares, vicario de justicia y paz de la diócesis, destacó el legado del papa Francisco como un líder profundamente comprometido con una fe encarnada en la realidad.
“No se trata solamente de acciones sociales, sino de una espiritualidad que impulsa esas acciones”, apunto y recordó cómo Francisco respaldó el caminar de la diócesis chiapaneca, especialmente con su visita a San Cristóbal, donde oró ante la tumba del obispo emérito Samuel Ruiz, 'Tatic' Samuel, en un gesto de reconocimiento al trabajo con los pueblos originarios.
En su visita a Chiapas, la región más pobre del país, el papa celebró una misa con comunidades indígenas y reconoció los abusos cometidos contra ellos.
“Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones. (…) ¡Perdón, hermanos! (…) El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita”, defendió el primer papa latinoamericano.
Uno de los grandes logros del pontificado de Francisco, según Bezares, fue la oficialización de los ritos litúrgicos en lenguas originarias, una práctica que ya se vivía en la diócesis desde los años 60, pero que obtuvo reconocimiento formal bajo su liderazgo.